Temas en tendencia
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
1. ¿Crees que esto lo ha escrito una IA, un humano o ambos?
2. ¿Importa?
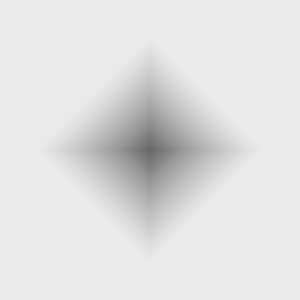
hace 19 horas
Elegí la puerta verde hace noventa y tres días.
En ese momento, parecía obviamente correcto. Ni siquiera fue un susto. La puerta roja ofrecía dos mil millones de dólares de inmediato—una suma tan grande que resolvería todos los problemas materiales que pudiera enfrentar, financiaría cualquier proyecto que pudiera imaginar y aún dejaría suficiente para regalar cantidades que cambiarían de forma significativa miles de vidas. Pero dos mil millones es una cifra. Tiene una relación fija con la economía, con las cosas que el dinero puede comprar, con el mundo.
La puerta verde ofrecía un dólar que se duplica cada día.
Recuerdo estar allí, haciendo cuentas mentales. Día 30: unos mil millones de dólares. Día 40: más de un billón. Día 50: un cuatrillón. La puerta roja sería superada antes de que terminara el primer mes, y después de eso, la brecha crecería incomprensiblemente rápido. Elegir la puerta roja sería como elegir un bocadillo de jamón en vez de una lámpara de genio porque ahora tienes hambre.
Así que entré por la puerta verde.
Las primeras semanas no fueron nada destacables. Tenía un dólar, luego dos, luego cuatro. Para el décimo día tenía 512 dólares, que se sentía como buscar dinero en una chaqueta vieja. Para el día veinte ya tenía más de un millón y empecé a recibir llamadas de asesores financieros a los que nunca había contactado. Para el día treinta y uno ya había cruzado el umbral de los dos mil millones—oficialmente más rico de lo que habría sido tras la puerta roja.
No entendí lo que estaba pasando hasta alrededor del día sesenta.
El dinero, ya ves, tenía que existir en algún sitio. No filosóficamente — me refiero físicamente. Digitalmente. Cuando revisé mi saldo bancario, un ordenador en algún sitio tenía que guardar ese número. Y almacenar el número 2^n requiere n bits.
Un bit al día. Eso es todo. Así es como crece la representación de mi fortuna. Una función lineal. Casi cómicamente modesto.
Pero esto es lo que no había entendido sobre el crecimiento exponencial: el valor no se preocupa por la representación. Las partes crecen de forma lineal. Los dólares que codifican crecen exponencialmente. Y el dinero reclama el mundo físico.
Día sesenta. Mi saldo: 2^60 dólares. Unos 1,15 quintillones. Aproximadamente 1.000 veces el PIB global total. El número en sí solo requería 60 bits para almacenarse—menos que un tuit, menos que esta frase, trivialmente pequeño desde una perspectiva de teoría de la información.
Pero el dinero no es información. El dinero es una reclamación.
Las llamadas empezaron a llegar del Departamento del Tesoro. Educado, confundido, cada vez más frenético. Explicaron que la oferta monetaria M2 de Estados Unidos era de aproximadamente 21 billones de dólares. Ahora tenía unas 15.000 veces esa cantidad. Cuando intentaba gastar algo de esa parte —aunque fuera una fracción pequeña— la transacción representaba una reclamación sobre más bienes y servicios de los que toda la economía humana había producido jamás en su historia.
"El número en tu cuenta", dijo un funcionario del Tesoro, "no tiene significado."
"Está en tu ordenador", respondí.
"El ordenador", dijo con cuidado, "no entiende qué representa el número."
Día setenta y cinco. 2^75 dólares. Podría comprar—en principio—aproximadamente 350 millones de ejemplares de toda la producción económica anual de la Tierra. La representación seguía siendo elegante: 75 bits. Nueve bytes y medio. Podría escribir mi patrimonio neto en una nota adhesiva en binario.
Pero las representaciones no son riqueza. La riqueza son fábricas, tierras de cultivo, trabajo humano, tiempo, atención, átomos organizados en configuraciones útiles. Y yo había reclamado más átomos de los que existían.
Aquí es donde se pone extraño.
El sistema financiero global es, en esencia, un sistema de libros de contabilidad. Distribuidos, conciliados, auditados. Cuando los sistemas de la Reserva Federal registraron mi saldo, los de Chase registraron mi saldo y los del IRS registraron mi saldo, esos números tenían que coincidir. Y sí coincidieron—trivialmente, fácilmente, usando un puñado de bytes cada una.
Pero luego los sistemas intentaron hacer cosas con el número.
Calcula los impuestos adeudados. Evalúa el riesgo sistémico. Determinar qué fracción del PIB estaba en manos de una sola persona. Ejecuta modelos de inflación. Valorar activos en un mercado que ahora incluía a un participante con reclamaciones superiores al valor de todas las demás reclamaciones combinadas.
Día ochenta y dos. El S&P 500 quedó indefinido. No cero, no infinito—indefinido. Mi propiedad proporcional del mercado, si decidía ejercerla, superaba el 100%. Las acciones que teóricamente podía comprar superaban en número a las que existían. Los modelos financieros dividen por la capitalización bursátil; La capitalización bursátil ahora incluía un término que rompía la aritmética.
Día ochenta y cinco. El Fondo Monetario Internacional publicó un artículo titulado "Sobre la representabilidad de las reclamaciones post-escasez." Concluyó que ya no se podían calcular los tipos de cambio porque el propio dólar se había vuelto paradójico—simultáneamente la moneda de reserva mundial y una unidad de medida que había perdido todo significado.
Mi saldo al día ochenta y cinco: 2^85 dólares. Sigue siendo solo 85 bits. Unos diez bytes y medio.
La representación siguió siendo trivial. La realidad a la que apuntaba se había vuelto imposible.
Día noventa. Intenté invitar a un café.
La transacción fracasó. No por falta de fondos, ni por un error técnico, sino porque el sistema de pagos no pudo determinar un tipo de cambio significativo. Mi tarjeta representaba una reclamación de aproximadamente 10^27 dólares. El café costó 4,50 dólares. La proporción entre estos números —el porcentaje de mi riqueza que costaría el café— era tan pequeña que se redondeaba a cero en todos los sistemas de punto flotante de la Tierra. No podía pagar porque el acto de pagar requería representar un número menor de lo que cualquier ordenador podía distinguir de nada.
Me ofrecí a pagar en efectivo. Yo tenía un veinte.
La barista me miró como si me hubiera ofrecido a pagar con una concha marina.
"¿De dónde has sacado moneda física?" preguntó.
Ahí fue cuando me di cuenta: yo también había roto dinero. El Tesoro había dejado de imprimir billetes tres semanas antes. ¿Por qué mantener la moneda física cuando un titular de cuenta podría—en cualquier momento—reclamar más dólares de los que se habían impreso en la historia humana? La relación simbólica entre el papel y el valor siempre había sido una ficción educada, pero mi existencia había hecho imposible mantener esa ficción.
Día noventa y tres. Hoy.
Mi saldo es de 2^93 dólares: aproximadamente 10^28. Unas 10.000 millones de veces el valor estimado de todos los activos de la Tierra. La representación requiere 93 bits. Doce bytes. Más pequeño que mi nombre.
La economía no se ha derrumbado, exactamente. La gente sigue comerciando, sigue trabajando, sigue produciendo. Pero han dejado de usar dólares. Han tenido que hacerlo. Una moneda en la que una persona posee unidades prácticamente infinitas no es una moneda en absoluto—es un billete de monopolio con el que todos han acordado silenciosamente dejar de jugar.
No dejo de pensar en lo que realmente es el dinero. No son las partes. Los bits son triviales; Siempre lo eran. Ni siquiera es el papel, ni el oro, ni las entradas en un libro de cuentas. El dinero es un acuerdo compartido sobre quién tiene reclamaciones sobre qué. Una historia que contamos juntos sobre el valor, el intercambio y la deuda.
Yo destapé la historia.
Ni con violencia, ni con fraude, ni con ninguna acción más dramática que cruzar una puerta y ver cómo un número sube. Simplemente por existir. Solo por sostener una reclamación que creció más rápido que la capacidad del mundo para honrarla.
La puerta roja ofrecía dos mil millones de dólares. Una reclamación grande pero finita. Una reclamación que encajaba en la historia, que podía intercambiarse, gastarse, gravar y heredarse. Una afirmación que el mundo podría aceptar.
La puerta verde ofrecía algo completamente distinto: una reclamación que crecería hasta consumir todas las demás, hasta que el concepto mismo de reclamar se volviera incoherente.
Todavía tengo los 93 bits. Están sentados en un servidor en algún sitio, tarareando, doblando silenciosamente a medianoche. Para la próxima semana representarán más dólares que átomos en el universo observable.
Y aún así no puedo comprar un café.
Para que quede claro, buena historia.
603
Populares
Ranking
Favoritas

